
Si pudiera gritar, lo haría. Quedaría afónica, sin lugar a dudas. Sus ojos reflejan el dolor inexplicable de quien ve la muerte al final de una fila, que se acorta cada vez más. Si pudiera gritar, lo haría, pero su boca sólo sirve para comer y emitir algún que otro sonido, nada más. El dolor, el olor, la sangre, la carne, el martillo, el cuchillo, la muerte, el matadero. La imagen se repite en cada vaca que entra al largo pasillo, día tras día.
La isla no es muy grande y la población es del mismo tamaño. Sólo hay tres mil personas, mil quinientas vacas, dos mil perros y algún que otro pájaro que de vez en cuando pasa por ahí y decide quedarse.
Algunos habitantes creen haber visto marcianos alguna vez, siempre cerca de las vacas, pero nada serio, solo rumores. Hasta ese día, por supuesto.
La noche se acerca y con ella una fuerte luz naranja que parece moverse muy despacio de un costado a otro de la luna, como expectante, muy despacio. El destello, cada vez más grande, comienza a encandilar a los atónitos pobladores. Todo se vuelve anaranjado y desde la tarde, no hay manera de comunicarse con el exterior de la isla (aunque esto no es muy raro, la isla está muy lejos de todo). Nadie entiende nada, a excepción de las vacas, que giran en círculos gigantes y mugen pareciendo entonar una canción. Se las oye raras, parece que tararearan, que cantan. Sin dudas, están contentas.
Vacas contentas, enloquecidas. Perros enceguecidos, ladrando. Gente asustada, paranoica. Todo naranja. Clima enrarecido, sin dudas. De pronto lo naranja se vuelve blanco, la noche se vuelve día y una luz muy potente deja a todos ciegos por varios minutos. Siete, tal vez ocho. Una fuerte explosión. Lo blanco vuelve a ser naranja y de a poco, todo vuelve a retomar sus colores habituales, naturales. Pero la naturaleza a cambiado, las vacas están hablando entre ellas, los perros ladran a los humanos, que sólo miran, asustados, su alrededor.
Algunas personas comen pasto, otras mugen, otras caminan, lento. Las vacas deciden encerrarlos, a todos, como primer punto. Si bien dentro de cada uno de los bovinos existe un profundo rencor y un odio irreconciliable para con los humanos por el tortuoso pasado propinado a su especie, no son tan inteligentes como para pensar, de un momento a otro, que hacer con tres mil humanos, casi estúpidos, que deambulaban mugiendo, comiendo pasto y dejando bosta por todos los lugares donde pasan. El encierro parece lo más efectivo, ya que dentro de los alambrados que tenían sus antiguas celdas o corrales, pueden acomodar a todos los isleños, que no presentan mucha preocupación por salir.
El tiempo pasó, lo raro se volvió normal. Las vacas, si bien no eran carnívoras, ni omnívoras, comenzaron de a poco a comer humanos bien cocinados, hervidos, fritos, asados, aprendieron mil recetas y las hicieron con toda la carne inerte que salía de cualquiera de aquellos largos pasillos. Los perros vivían conformes, mientras que al final de la comida le tiraran los huesos. Las vacas resultaron con el tiempo ser mucho mejores amos y como consecuencia, fueron muy buenos compañeros.
Si pudiera gritar, lo haría. Quedaría afónica, sin lugar a dudas. Sus ojos reflejan el dolor inexplicable de quien ve la muerte al final de una fila, que se acorta cada vez más. Si pudiera gritar, lo haría, pero su boca sólo sirve para comer y emitir algún que otro sonido, nada más. El dolor, el olor, la sangre, la carne, el martillo, el cuchillo, la muerte, el matadero. La imagen se repite en cada persona que entra al largo pasillo, día tras día.

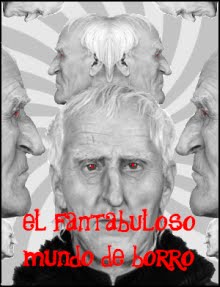






No hay comentarios:
Publicar un comentario